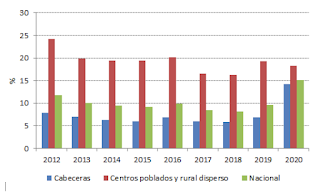“… la
mayoría de las marchas, salvo las que hacen parte del acervo folclórico y constituyen
un mecanismo de integración social, son mucho ruido y pocas nueces… [s]on más
una expresión que un instrumento para concretar logros; una forma de protesta
social ingenua; una solución infantil, poco creativa”
Por Carlos J. Barbosa
Aunque resulte de Perogrullo señalarlo,
cualquier ciudadano “de a pie” bien podría advertir que durante un largo tiempo
los miembros de la familia humana salimos a marchar contra todo; y algunas
veces a favor de un “sub-todo”. ¿No? Pruebe con los canales globales como la
BBC, la CNN, y la DW, solo por mencionar los medios más conspicuos del escenario
occidental. En dicho sentido, el portafolio de temas comunes en el contexto
global es tan amplio que resulta excusable, e inevitable, una “intentona
tipológica”: marcha contra el calentamiento global; marcha contra la carrera
armamentista; contra la voracidad del sistema financiero; contra las hambrunas
en África; contra los regímenes autoritarios de los, eufemísticamente, llamados
países “en vías de desarrollo”… (Igual,
cualquier otra lista probablemente incluiría las marchas “positivas” tales como
las del “Día del Trabajo” y las del “Orgullo Gay”, sólo para mencionar algunas
que nos resultan sonoras).
En el plano doméstico, nuestro país no
iba a ser la excepción. ¡Faltaba más! Su realización hace parte de nuestras
“grandes conquistas” sociales. En virtud de este hecho, lo que aquí se busca cuestionar,
a partir de un ejemplo particular, es que tan coherente y efectiva nos parece
su ejecución como medio de protesta
social.
Podríamos confeccionar marchas casi
para todo, en particular contra los males sociales o grupales que nos aquejan.
Unas marchas podríamos percibirlas como extraordinarias
y ad hoc, toda vez que se hacen a la
medida, esto es, en reacción a algún percance particular; otras por proyectos
de largo aliento (las “progresistamente
correctas”); otras por cuestiones bastante vagas; y otras que bien
podríamos llamarlas desfiles “clásicos”,
como las que ejecutan periódicamente algunos grupos particulares. Dentro de las
primeras, se podrían mencionar las marchas que se organizan como reacción a un
acto execrable; dentro de las segundas cabria citar las marchas que pretenden
la conquista de alguna prerrogativa, una nueva “conquista” social, como el
reconocimiento de los derechos de algunas minorías, por demás organizadas; las
terceras bien pueden ser las marchas contra la corrupción política (¡!); como
arquetipo de las últimas se podrían considerar las marchas que organizan durante
“el día del trabajo obrero” las centrales sindicalistas.
Por su puesto, esta pseudo tipología
invita a valoraciones de distintos calibres y matices. Hay de todo y para
todos. Algunas parecen legitimas y genuinas en su concepción (aunque
lamentablemente no tanto en su eficacia), otras políticas (¿politiqueras?),
otras incoherentes por no decir insensatas, y otras parte del mobiliario
folklórico. (Como ejemplo de las primeras se podrían señalar las que apelan a
la solidaridad –genuina- en respuesta a algún hecho repudiable cometido en contra
de algún ser muy vulnerable. Se pueden considerar como muy legitimas, amén de
ser necesarias, si bien su eficacia resulta harto discutible).
Como se indicó anteriormente, lo que
aquí se pretende es cuestionar un tipo específico de marchas, como las que se
organizan para luchar por algún mal que en apariencia, si bien afecta a un
colectivo especifico, su solución trasciende las simples medidas que las
marchas persiguen. En concreto, y aunque resulte políticamente incorrecto, aquí
se cuestionan en el mejor sentido de la palabra, las marchas contra la violencia de género. En dicho sentido,
existe un consenso en que es comprensible que se haga una marcha como expresión
de protesta al ultraje de una persona, como también es entendible que los medios
de comunicación le den un cubrimiento no solo significativo sino importante. Empero,
si se intenta cribar y cuestionar con detenimiento la concepción y tratamiento
que le dan los diferentes actores implicados en este tipo de protesta, se
advierte que este tipo de actividad (la marcha), solo hace énfasis en los
síntomas y como tal pretende soluciones muy simples, por no indicar baladís.
Antes que nada, que quede claro: el tema que origina las marchas es muy serio,
al cual las más de las veces se le da el trato y la dignidad propia de una obra
bufa.
Al grano, y por partes. En primer
lugar, consideremos los distintos tipos de actores: los marchistas, que ponen
“el pecho”; los medios, siempre “objetivos, prestos y pertinentes”; y
finalmente, los “expertos” y los políticos desinteresados “siempre preocupados
por el bien común, y por este tema, en particular”. En segundo lugar, los tipos
de escenario: de un lado, la calle, la plaza y, de otro, el espacio para los
políticos y los comentaristas o “expertos” en el tema. En tercer lugar, aunque
representan el lado pasivo de la obra, resulta importante mencionar a las
barras, al público, siempre “juzgando con criterio y cabeza fría”.
La puesta en escena: primer acto.
Pancarta en mano, cachucha de ganga y silbato en la boca, los miembros del
grupo “protestante” saltan a la calle a manifestarse contra un hecho en
particular. Gritos a rabiar, silbidos, clamores de justicia, amén de una que
otra consigna contra el establishment,
y en general, un ruido farragoso, es lo que queda retenido fugazmente en la
retina auditiva de uno que otro miembro del público casualmente presente.
Además, en la calle y en la plaza la movilidad se ralentiza significativamente.
También, si los editorialistas y mogules
de los medios lo consideran, la marcha podría incluir algún reportero reconocido,
lo cual, obviamente le daría alguna “altura” a dicho evento. Todo ello coronado
con el alcance del ágora, el escenario mira, lugar de asamblea y expresión (…
¡pero no necesariamente de audición!). Sin embargo, como muchos otros actos, el
evento cuenta con un punto de inflexión, a partir del cual la afluencia empieza
a dispersarse, y el clamor concomitante a remitir.
Segundo acto. Literalmente, con base en
lo visto durante la marcha, los corresponsales y demás implicados en los medios
realizan apresuradamente sus notas, no sin antes haber “entrevistado”, también,
rápidamente a uno que otro experto en el tema, y uno que otro político
oportunista (valga el pleonasmo).
Tercer acto. El público, que apenas si
pone atención alguna a las noticias, ve la nota, y, al igual que el espectador
ocasional de la marcha, difícilmente retiene algo de la misma. Por casualidades
de la vida, a lo sumo relacionará el tema de la movilización con algún caso
cercano o lejano, si es que logra reconocer el problema.
El caso con todo lo anterior, es que si
bien son necesarios los constituyentes de la marcha (participantes “de a pie”,
periodistas, “expertos”, y políticos), ninguno realiza un papel significativo
que se oriente a solucionar o a apaciguar significativamente el problema que
los aglutina. Los marchistas, por ejemplo, piden justicia, más sobre algo
causado que sobre algo a eliminar, a prevenir: actúan en caliente, piden la
cabeza del monstruo o los monstruos. Los periodistas apenas si entienden o
están adecuadamente informados acerca de lo qué están redactando. Los
“expertos” buscando cámara, ¡un momento de estrellato!, repitiendo cual si
fuera un libreto, lo mismo de siempre. Los políticos pescando en rio revuelto,
y ofreciendo soluciones anodinas, que bien las podría ofrecer un vulgar
transeúnte. El televidente en lo suyo, es poco lo que le interesa: ve los
titulares, escucha las primeras tonadas y, como de costumbre, aunque está presente
está ausente. Todo un sainete.
Como experiencia personal, en el caso
de la violencia de género, quien esto escribe no conoce marcha alguna contra el
machismo que practicamos consciente o inconscientemente todos los colombianos,
en particular las colombianas; contra las novelas que pasan los principales
canales colombianos, novelas que abiertamente son machistas; contra la
alcahuetería del madresolterismo. Complementariamente, tampoco marchas contra
la mediocridad de los padres de familia y maestros implicados en la enseñanza
de la juventud colombiana. Como siempre: los casos que nos asustan y nos
“preocupan” son cuestiones que se solucionan con la remoción de “unas simples
manzanas podridas”, y consideramos que todos esos casos son obra de unos pocos
monstruos, de unos “desviados”, de unos alienígenas. Eso “nuestra sociedad no
lo produce”; los que así lo dicen son apátridas, “que solo ven lo malo”, “que
deberían irse”. En fin, la negación pueril.
Evidentemente, eso es lo que somos. Ofrecemos,
si es que lo hacemos, soluciones fáciles para problemas difíciles: el mínimo
esfuerzo. ¿Y quién no? El problema aquí es que al parecer no entendemos el principio del mínimo esfuerzo toda vez
que con las soluciones pueriles, por no decir pusilánimes, que ofrecemos no
logramos concretar una solución significativa, mientras que, por
contraposición, además de dilatar el problema en el tiempo también lo hacemos
en el espacio, en lo personal y en lo social, en el sentido de que la dificultad
se agranda amén de derivarse nuevas y mayores contrariedades. En una palabra:
nuestro facilismo nos condena al máximo esfuerzo, al esfuerzo sobre-humano, en
tanto que nuestra caja de pandora continúa abierta de par en par.
Claro, este tipo de actitudes frente a
los problemas sustantivos no es endémico sino que también se evidencian en
otras latitudes. Un caso altamente ilustrativo lo constituye el tema del calentamiento
global, infortunio que en apariencia no solo elevaría el nivel del mar sino que
modificaría la dinámica del ciclo del agua, con los consecuentes problemas que
de ello se desprenden. No nos hagamos a… este problema no se soluciona con
marchas. Estas son mediáticas, que bien deben rendir réditos importantes a sus
organizadores y patrocinadores. El caso es que, si bien suena a clisé, problemas como estos requieren el
concierto y concurso de todos y cada uno de nosotros, y las marchitas (en el
pleno sentido peyorativo de la palabra) poco ayudan, salvo como bálsamo a
nuestro complejo de culpa por hacer de este vividero un mega-basurero, y por
servir, en el mejor de los casos, como medio de integración social y de hacernos
sentir parte del mundo globalizado. En una palabra, las protestas en forma de
marchas para la crítica de problemas sustanciales constituyen una
representación extremadamente tóxica de una actitud mamerta, nada rigurosa, sectaria al facilismo y a la negación de la
realidad.
Como resumen de lo anterior, lo que se
pone de presente es que la mayoría de las marchas, salvo las que hacen parte
del acervo folclórico y constituyen un mecanismo de integración social, son mucho
ruido y pocas nueces. “Buche y pluma na’ma”.
Son más una expresión que un instrumento para concretar logros; una forma de
protesta social ingenua; una solución infantil, poco creativa. Esas marchas son
espejismos de solución, cuya participación es propia y excusable en los jóvenes
educados en y para “lo mamerto”. Aun más, existen unas marchas que exceden la
payasada de la cual “las marchas contra
la corrupción” constituyen el arquetipo por antonomasia. La explicación
del por qué de esto es “auto-evidente”, e insultaría la inteligencia de
cualquier lector “mayor de edad”.
Como juicio lacónico podríamos
manifestar que la mejor forma de protesta social inicia con el cambio de
actitud, hacia una posición más auto-critica y critica; proclive a programas y
proyectos de largo plazo, no enfocada a hallar soluciones inmediatas. El resto
es “pura paja”.
%207.06.08%E2%80%AF.png)