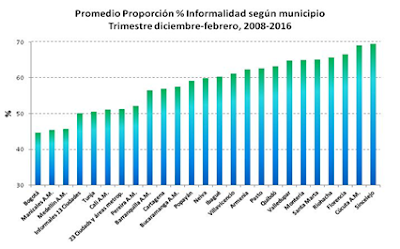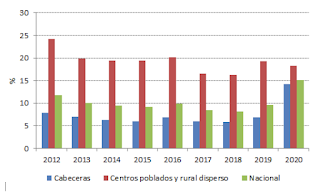¿Por qué no ha logrado
arraigar una actitud moderna en nuestra sociedad? …porque hemos recibido y
reproducido una herencia y una tradición autoritaria, que no permite el
cuestionamiento ni la argumentación y menos aún pedir la rendición de cuentas a
nuestros superiores, gobernantes, maestros, señores o patrones.
Por
Carlos Javier Barbosa C.
En
la actualidad, la modernización de las sociedades no es una opción: es una
imposición. Es un acto de supervivencia. Sociedad que no se moderniza
continuamente corre el riesgo de ser marginada, de no poder integrarse al
mercado global. La modernización hace parte de la racionalidad económica toda
vez que se asocia con el aumento de la productividad, de la capacidad de
competir, de ganar mercados o al menos de no perder los que se tienen. También,
se asocia con el mejoramiento de las condiciones materiales, con un aumento de
la utilidad de los bienes y de los servicios, es decir, se inscribe dentro de
la ética del utilitarismo, sacro evangelio de la modernidad: lo útil como correspondiente de lo que vale la pena
considerar; la utilidad como guía de mi accionar por oposición, vrg., a una supuesta conciencia
abstracta que me indica qué es lo bueno y qué es lo malo. (Lo que se expone a
continuación es una sucinta reflexión acerca de los modestos resultados del
proceso de modernización y del por qué de sus fallas).
Como
tema, la denominada modernización es un asunto vigente, pertinente, toda vez
que es un tema transversal que influye la generación de riqueza, la disminución
de la pobreza y la retribución de los factores productivos. En Latinoamérica, y
en Colombia en particular, los procesos de modernización no han mostrado los
resultados tan positivos en materia económica que se han evidenciado en países de
otras regiones del Globo, como en algunos del sudeste asiático (Taiwán y
Singapur, por citar un ejemplo). Estos hechos han llevado a que se examinen una
y otra vez las condiciones y situaciones que posibilitan una modernización
exitosa. En unos casos se ha señalado hasta el tuétano que la parquedad de los
resultados se debe a que la modernización se ha realizado sin modernidad; en
otros, que la modernización se ha hecho a medias. En casos más extremos se ha manifestado
que nuestro atraso es el resultado de una subordinación económica y tecnológica
respecto a los países más avanzados, hecho que está materializado en una
acentuada división internacional del trabajo: nosotros, los rezagados, exportamos materias primas y sombreros volteaos en tanto que ellos,
los avanzados, nos venden bienes y
servicios con un alto componente de valor agregado (i.e., la Teoría de la
Dependencia).
El
relativamente bajo valor agregado de nuestras exportaciones y el concomitante
tipo de bienes y servicios que predomina en nuestro intercambio con el resto
del mundo ha terminado exhibiendo la debilidad de nuestros términos de
intercambio. Como es de dominio público, en el corto plazo reciente el precio
del dólar experimentó un incremento abrupto por cuenta de la reducción de
ingresos derivados de nuestras exportaciones (léase, una caída aguda de los
ingresos petroleros). Empero, los medios de comunicación que tanto han
subrayado este hecho rara vez han ofrecido una historia menos deficiente, más contextualizada
y ¿por qué no? más pedagógica, acerca de las razones de fondo que han incidido en
el repunte tan agudo de la tasa de cambio. Difícilmente narran que la mayor
proporción del valor de las exportaciones colombianas (FOB-free on board) proviene de productos primarios: básicamente nuestro
grueso de exportaciones ha estado constituido por este tipo de productos, los
cuales han representado recientemente entre un 65% y un 83% del valor total de las exportaciones: de ahí
los vaivenes de la tasa de marras (datos 2005-2012, Anuario Estadístico CEPAL 2013). Así las cosas, el valor de nuestra tasa de cambio ha dependido
preponderantemente de los términos de intercambio de los frutos de la tierra, del suelo, y como tal
ha estado sujeta a las vicisitudes propias del mercado de bienes primarios:
nuestra tasa de cambio al garete. En
una situación similar, nuestros vecinos más cercanos tampoco se han librado
toda vez que han sido al menos tan dependientes de las “rentas del suelo” y de
los “frutos de la naturaleza”, como
nosotros, todo lo cual nos ha afectado negativa y mutuamente habida cuenta de
ser importantes socios comerciales.
¿Por
qué nuestro comercio externo depende tanto de los frutos de la tierra? ¿Por qué
no exportamos valor agregado,
producto de nuestra mente y nuestras manos? ¿Por qué los resultados de nuestros
indicadores de desarrollo humano son lo qué son y no otros, es decir, mejores?
Parte de la respuesta a estos interrogantes está relacionada con el grado de modernización y estructura del aparato
productivo, las actitudes empresariales, y el grado y forma de la injerencia
del Estado en la economía y en la vida de los ciudadanos. Para empezar, la modernización incide en el grado de
eficiencia con que se producen bienes/servicios, y la estructura del aparato
productivo define el tipo de competición que se práctica: a) competencia en el
sentido tradicional (se compite contra productos similares-en calidad y/o
precio-); b) competencia practicada sobre la base de producir nuevos productos
y/o realización de los mismos bienes/servicios mediante nuevos procesos. Las
actitudes empresariales, por su parte, reflejan la ambición de la burguesía
local acerca de la conquista y/o consolidación de nuevos mercados. El grado y
forma de injerencia del Estado hace referencia a las políticas de promoción del
desarrollo del sistema productivo colombiano, al tratamiento del capital y del trabajo,
medidas que en nuestro país se han realizado mediante la acción conjunta de
varios ministerios, conspicuamente a través del Ministerio de Desarrollo,
Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Trabajo o los departamentos
administrativos que han hecho sus veces.
En
este espacio se considera que el debate sobre modernización y modernidad
es un asunto sustantivo, no redundante, por cuanto se relaciona directamente
con la eficiencia, con la actitud de las fuerzas vivas de la sociedad
(empresarios, políticos y formadores de opinión), con las formas de
intervención del Estado, y la organización de la sociedad, todo lo cual
determina cardinalmente la generación y distribución de la riqueza así como el
grado de convivencia pacífica/armónica de la sociedad.
En
Colombia se nos ha dicho que los modestos resultados de la modernización
económica (vrg., moderadas tasas de
crecimiento económico) obedecen al hecho de que ésta se ha realizado sin el
debido ajuste de la mentalidad y las actitudes de las elites, afín a un
funcionamiento que privilegie el emprendimiento y la acumulación de capital,
quehaceres burgueses por excelencia. Aunque poco a poco ha ido permeando la
racionalidad técnico-instrumental en los agentes económicos, los valores de la
racionalidad normativa aún no se logran consolidar, y en algunos casos
instalar, en la mentalidad colombiana (por ejemplo, la tolerancia y el sacro
respecto por los derechos fundamentales). Como resultado, la poca permeabilidad
de la modernidad se ha reflejado en una profusa normatividad con poca
observancia, en un clientelismo político y en un tratamiento irracional del
medio ambiente, tan solo por citar casos bien conspicuos.
La
discusión sobre la modernidad es una tarea fundamental que exige de nuestra
parte una actitud crítica, de valernos por nosotros mismos, de participar
activamente en el planteamiento y solución de nuestros problemas. En suma, el
tratamiento de la modernidad demanda asumir la actitud propia de un mayor de
edad. De esto, la pregunta fundamental es: ¿por qué no ha logrado arraigar una
actitud moderna en nuestra sociedad? La respuesta mil veces citada es: porque
hemos recibido y reproducido una herencia y una tradición autoritaria, que no permite el cuestionamiento ni la argumentación
y menos aún pedir la rendición de cuentas
a nuestros superiores, gobernantes, maestros, señores o patrones. Correlativamente,
tampoco nos gusta que nos cuestionen nuestros pares y menos aun nuestros
subordinados. Como corolario de la actitud autoritaria de nuestra educación,
tenemos arraigado el temor a contradecir, a participar (“el miedo a hacer el
ridículo”), a dudar, a pensar, situación que ha derivado en que evidenciemos “…
jactancia cultural… negligencia en las propias investigaciones,…fetichismo
verbal, el quedarse en conocimientos parciales: [todo lo cual] ha impedido el
feliz matrimonio del entendimiento humano con la naturaleza de las cosas…” (tan
solo por citar unas palabras de T. Adorno en su Dialéctica de la Ilustración). En una palabra, la actitud moderna
exige participación activa, no delegable, no negligente de parte de los
ciudadanos.
Como
resultado de nuestra indiferencia ante los valores modernos surge un problema
grave en el terreno político que se materializa en el hecho que no existe cultura del accountability, i.e., del llamado a cuentas y de la rendición
de las mismas. La inexistencia de dicha cultura ocasiona el surgimiento de
diversos tipos de dificultades que se manifiestan en abusos de poder,
corrupción y por extensión en una deslegitimación del sistema político, entre
otros. En este tipo de sociedades, pobres y estancadas por demás, florece el denominado clientelismo político en
el cual un patrón, o persona de gran influencia, asiste o protege a un cliente
a cambio de apoyo político. En realidad, este esquema de hacer política se
constituye en un sistema de lealtades serviles
que perpetua las relaciones de dependencia entre patrón y cliente, refuerza las
actitudes autoritarias y, por extensión, el atraso socioeconómico de la
sociedad.
De
este modo, en las sociedades donde no existe la cultura del accountability, por ejemplo, se estimula
la dependencia de unos segmentos poblacionales respecto a sectores minoritarios
que concentran el poder en sus distintas formas (político, financiero, de conexiones,
etc.), como también se suscita el atraso. También se presta para que los funcionarios
y autoridades a cargo del manejo del Estado eludan o realicen deficientemente prestación
de servicios básicos tales como la seguridad y la justicia. Como muestra del
crónico atraso socioeconómico, representado, por ejemplo, en tasas muy
discretas de crecimiento y de mejoramiento en la distribución del ingreso, se
genera un terreno fértil para la oposición al régimen vigente que puede estar
conformada por sectores descontentos de la burguesía, las fuerzas armadas y la
iglesia (tan solo por citar una parte de las fuerzas vivas de la sociedad) y,
por extensión, para la aparición de fenómenos conocidos como caudillismo y
populismo, en los cuales la característica distintiva, valga el pleonasmo, es
la ausencia de una respuesta institucional desde el Estado a los males sociales.
En dicho caso, la respuesta-solución viene planteada de forma personalizada de
la mano de un “hombre fuerte”, de un caudillo, que soluciona directamente y en
tiempo real los problemas del ciudadano de a pie y pasa por alto los canales
institucionales.
Lo
anterior conlleva a la existencia de un Estado crónicamente débil,
materializado en una enclenque institucionalidad, muy proclive a ser víctima del
secuestro o privatización de los haberes “de todos” (patrimonio público) por
parte unos grupos poderosos, a la secularización del atraso socioeconómico, de
la desigualdad, del resentimiento, de la desesperanza. En este caso, se trata
de una sociedad en la cual surgen los caudillismos (toda vez que nadie cree en
la institucionalidad vigente), en la cual se estructuran grupos de individuos (“los
poderosos” afines a los caudillos y con intereses muy propios) que pescan en rio revuelto, mediante el
engaño a las masas ávidas de soluciones simples, rápidas, concretas y definitivas, ardid que se materializa en
programas populistas, “armados a la ligera”. Así las cosas, el hecho de caer en
descredito el ejercicio de la política, las acciones de los partidos, la
credibilidad y efectividad de las instituciones del Estado, redunda en que no
se consolide una institucionalidad funcional a un ejercicio sano de la
democracia y que, por el contrario, los grupos más poderosos de la sociedad se
estén reestructurando continuamente al margen de las instituciones
democráticas, en la forma de apoyos a caudillos, a hombres fuertes, con el fin de no perder las prerrogativas, y con
este hecho causar una inestabilidad política (tal cual se ha visto en algunos
países latinoamericanos).
Palabras
más, palabras menos, en Colombia las actitudes autoritarias han sido un
obstáculo para el ejercicio de una sana modernización, palmariamente por la
inexistencia de una cultura del accountability
(y en no pocos casos del enforcement).
Ha derivado en prácticas deletéreas de la política, el secuestro y
privatización del Estado por facciones minoritarias de la población, el
arraigamiento del clientelismo, florecimiento del caudillismo y del populismo,
debilitamiento de la institucionalidad afín al desarrollo de la democracia,
descredito del servicio público, abuso del poder, corrupción, el estimulo de la
cultura de la búsqueda de rentas, así como de un tratamiento irracional de los
recursos naturales (toda vez lo que vale es la
rentabilidad inmediata, concreta sin
reparar en los costos futuros para la sociedad).
Para
no extendernos más en este espacio de reflexión, se indica que aunque se han
evidenciado procesos de modernización económica en medio de ambientes
autoritarios y con influencias muy fuertes de la tradición tal como lo exhibido
en la modernización del Japón a finales del siglo XIX y principios del siglo
XX, como lo atestiguado en Singapur y Corea del Sur a partir de la segunda
mitad del siglo XX, la presencia del autoritarismo no se constituiría en un
óbice para la modernización y los frutos de la productividad derivada de esta. A
modo de explicación surgen consideraciones éticas, practicadas en dichos
países, que se le atribuyen a las prácticas del confucianismo, a una marcada
ética del trabajo, y a un respeto por la comunidad más que por la individualidad.
En Colombia dicho autoritarismo no ha sido funcional, más bien ha sido
deletéreo, pues no ha permitido la cultura de la rendición de cuentas, de la
exigencia de responsabilidades, más bien ha fomentado la sinvergüencería en las
diferentes capas de la sociedad, y nosotros al no contar con mecanismos
alternos como lo han tenido, en apariencia, las sociedades asiáticas de
modernización exitosa, nos hemos visto abocados a soportar las consecuencias,
es decir, a afrontar unas tasas mezquinas de crecimiento y niveles escandalosos
de desigualdad. En una palabra, nuestra actitud autoritaria en diversos
espacios de nuestra praxis ha afectado negativamente los frutos de una
modernización adecuada, igualmente no tener instalados y sobre todo arraigados los
valores de la racionalidad normativa, tal como el respecto por los derechos
fundamentales y el derecho a disentir, ha impedido una mejor convivencia como
miembros de la sociedad.
[1] Se denomina procústeo o procrustiana
a aquello opuesto a lo ergonómico, por la Procustes de la mitología griega, es
decir, que parte de la idea de que es la persona quien debe adaptarse a los
objetos y no al revés, ver. Wikipedia.
%207.06.08%E2%80%AF.png)